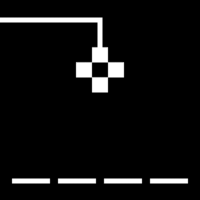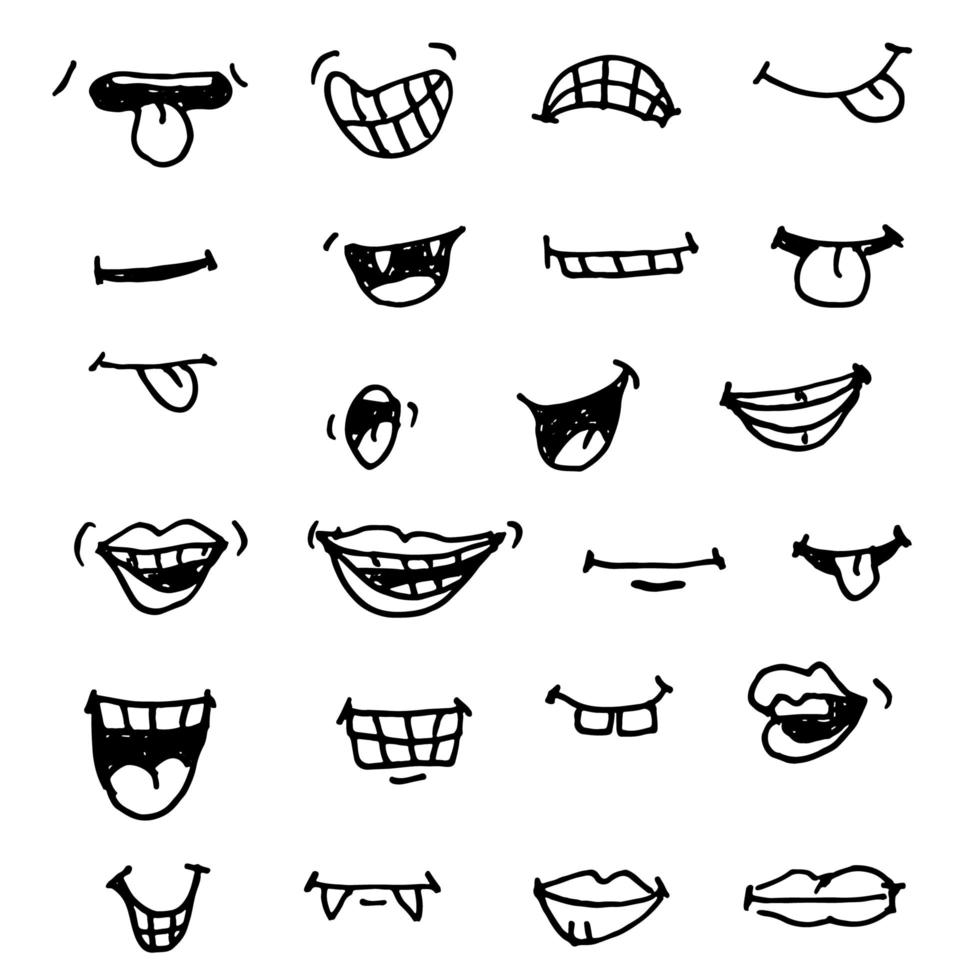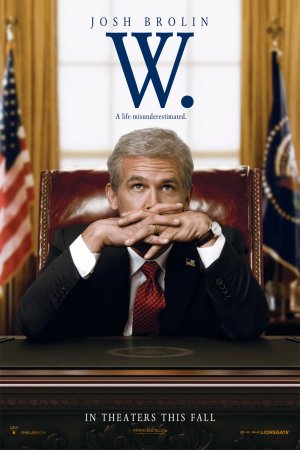Marcelo decíase, y afirmábase en sendos revuelcos a su capacidad de asombro, que no había experimentado cosa similar. Sacudíase inquieto. Buscaba su cuerpo, que estaba en el lugar de siempre, bajo su cabeza. Recurría al pellizco a ratos. Visitaba los cercanos rincones de su cuarto vacío, de dos metros de ancho, dos metros de largo y generosos dos metros con veinte de altura. Ante el espejo, único artilugio que aún quedaba sobre las paredes de color lila, cuestionaba su desconcertante desasosiego por lo que creía un logro.
Recordaba haber visto su colección de muñecos en un mueble de caoba que regalole su abuelo. Tan sólo un par de días antes los estuvo ordenando. Sus favoritos eran los de G.I. Joe. Obligábase, además, a traer a su memoria el zapatero que, debajo de aquél mueble, permanecía sin su natural contenido. Siempre prefirió tener tan sólo unas sandalias cómodas y algún par de zapatillas para las ocasiones que lo ameritasen. También era coleccionista de Comics, y la vieja estructura de hierro recubierta en caucho resultábale perfecta como soporte para su repertorio.
La angustia púsole presión en su ceño cuando fijose en la huella de su cama. Estuvo a punto de olvidar el color original de las paredes de su cuarto. Ese lila intenso, que en una vida pasada pudo ser violeta, podía verse, de igual forma, justo ahí donde ya no estaban sus muy pocos cuadros. Dos para ser exactos. Un afiche con la foto de un amanecer cubano salido de algún viejo almanaque que enmarcó luego su tío solterón y un paisaje hecho de lentejas, guisantes y pastas de caracoles que contaba cinco años de edad menos que él. Por un tiempo, aquél paisaje comestible, fue el orgullo de su madre, cuando todavía alimentaba la esperanza de un hijo artista.
Así, las marcas de los objetos que acompañáronlo antes, durante muchas horas, muchos días, muchos meses y, sin duda, muchos años, llevábanlo de paseo por sus recuerdos. Aquéllos que no habíase llevado el camión de la mudanza, aquéllos que eran como su equipaje de mano. Una fatigosa carga que pretendía dejar, aún estando en su conocimiento que tal cosa no era posible.
Ya convencido de que era grave su situación, y de lo convencido ya casi entumecido, sintiendo poco, sacó una moneda para resolver su dicotómico dilema de una vez y por todas. Aunque él no contaba con que su madre preparábase para la despedida de su niño grande, y ella tampoco vio venir el desenlace. Procedió entonces a lanzar la moneda al aire, y el sonido de los redoblantes y aquél suspenso larguísimo de medio segundo acaso, fue interrumpido por un aviso tajante vestido de dulzura que venía directo desde la cocina.
– Marcelo, hijo, ya le serví. Hay pasta.
Al escuchar esto y sin mirar el resultado de su consulta a la decisoria pieza de cobre, la metió de nuevo en su bolsillo, de donde sacó la tarjeta donde tenía el número telefónico de Trasteos El Paisa. Los llamaría más tarde para coordinar el retorno de sus posesiones a casa de sus padres y sentaríase una vez más a disfrutar su plato de macarrones con queso, esperando repetir fortuna a la hora de la cena.
Más tarde, con el estómago lleno, elegiría el matiz de la pintura con la que renovaría las paredes de su vida.