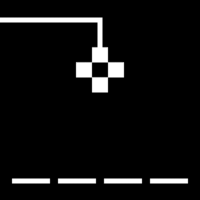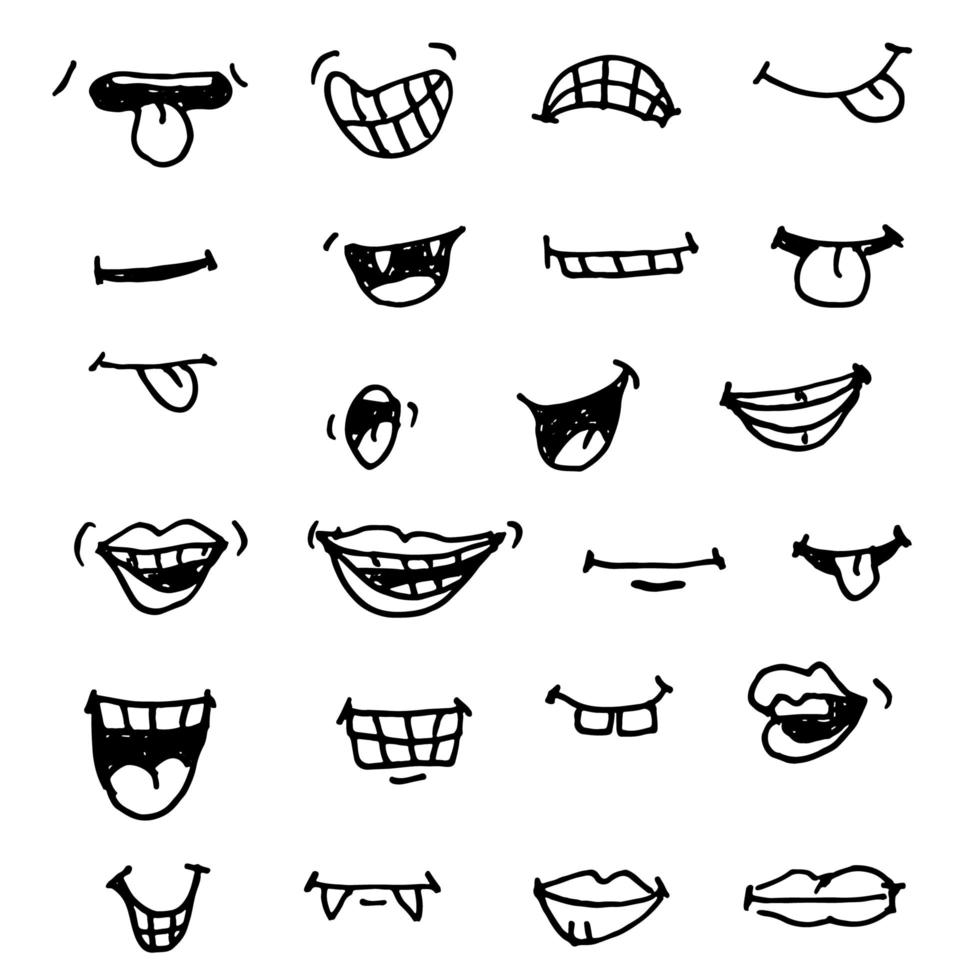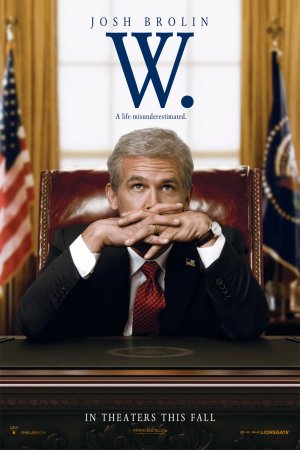Me dices que alguna vez percibiste cómo al contacto de tu piel con el agua de la piscina podía verse el vapor emanar de la superficie, mientras en el fondo, rubicunda y confundida, pensabas en un plan para evadir el resto de tus días lo que acababas de descubrir. A propósito del clima. Eso lo dices mientras sonríes, y tus ojos parecen irse de paseo a ese tiempo en que imagino la misma figura, el mismo ímpetu, la misma resolución en las palabras. Pasea en la memoria una frase de otra conversación: nadie cambia, solo nos hacemos menos animales.
Sigues, y cuentas que desde aquél tiempo supiste que tu relación con el mundo sería de huidas y escondrijos. Que aprendiste a descifrar la fórmula para evitar la confrontación. La técnica avestruz, apuntas con ese brillo en los ojos que produce el ingenio, al entrar en detalles previos a la anécdota que te ocupa. Todo esto en frente mío, al otro lado de la mesa gigante de un metro de ancho.
Que era un muchacho delgadito, hasta feo, pero que a ti te partía el corazón que no te mirara, que pasara de largo y ni se diera por enterado de que existías. Eso es muy duro cuando tenés 10 años. Aunque, ahora que lo piensas bien, lo que más te dolía era verlo juntándose con la negrita de la casa de al lado. Eso era una tortura. Bendita negrita. Otra sonrisa. La mirada viaja a las entrañas y se oscurece por un momento. La botella de cerveza está casi vacía, pero llena de imágenes mi pizarra de cuestiones pendientes.
Era un verano. Coincidieron en un paseo con tus primos. La negrita, el flaco y tú. No sabías muy bien qué era lo que producía la suma de tantas sensaciones juntas. El niño que te ponía inquieta estaría a unos cuantos metros de distancia por un día entero. Desde que llegaron al balneario no hiciste más que buscarlo con la mirada. Siempre estaba con la negrita. Bendita tortura. Pido al mesero un par de cervezas más con un gesto sutil para no interrumpir tu paseo al recuerdo. Juegas con la etiqueta de la botella que recién llegó a la mesa, y sigues en tu historia, y yo en ella. Testigo de fe, cómplice por decisión. Bendita tortura.
Describes el traje de baño que estrenabas ese día: piñas, naranjas y otras frutas tropicales. Ríes estrepitosamente con la imagen de tu cuerpo recogido, lleno de ira, que espiaba la escena detrás de un árbol. La negrita, el flaco y un primo tuyo conversaban ruidosamente. Eran celos lo que sentías, mas no sabías qué eran los celos. Aun así recogiste fuerza y te encaminaste a ocupar la silla vacía al lado de la pileta para unirte a la conversación. El cuerpo seguía incómodo y las sesanciones era cada vez menos conocidas.
Desarmo tu frase mentalmente aprovechando el corto silencio que la enmarca. Incomodidad. Sensaciones. Desconocidos. Bebo un trago de la botella y una gota cae sobre mi camisa, eso llama tu atención por un segundo, pero sigues acodada en tu memoria. Con emoción, después del bache oscuro, relatas el momento en que la negrita y tu primo tuvieron que acudir al llamado de algún adulto. Los nervios creciendo, el no saber qué es lo que se siente. Quedarse solos. Eso es muy duro cuando tenés diez años. Pienso en cuán difícil es emitir el primer fonema de un hilo confesional. Pienso en lo que era tener diez años y en lo lejos que estoy de eso, a pesar de lo que dice mi psicólogo.
Te sonrojas emulando la situación. Después de un largo silencio le dijiste algo que no tenías premeditado. Tu primera palabra fue una sonrisa de esas. Esas. Luego, sin preámbulo, un reclamo. Que el por qué andaba con esa niña que no le convenía, que se estaba desperdiciando, que tan bobo. Y así una perorata que adentro me produce estragos. Una pausa dramática antecede al final del recuerdo.
Me dices que al quedarte callada el negrito te miró fijamente, para que pusieras atención a lo que te diría. Temblabas. Las frutas en el traje de baño parecían caerse de maduras. Abriste los ojos como sabes abrir los ojos para apoyar una sentencia: me gusta es usted, dijo, exclamas entusiasmada. Saboreas la emoción lejana, fantaseas con lo que fue. Un trago de cerveza y la cara iluminada que me mira esperando reacción. Y adivina lo que yo hice, me interpelas de forma retórica pues muy bien sabes que no tengo idea a dónde va la historia. Sin espera, cuentas que corriste a sumergirte en la piscina y nunca le hablaste más al bendito negrito. Que así fue tu primera historia de amor. La técnica avestruz.
Sonríes de nuevo. Mi corazón virginal, desprovisto de estos relatos, duda, baila, busca razones. La cerveza se acaba otra vez y el silencio se infla. Mientras esperas de mi parte el puente que de paso a que siga la conversación, en lo único que logro pensar para tranquilizarme es en que fue una buena decisión no haberte citado en ese bar de terraza que tiene una piscina al lado.